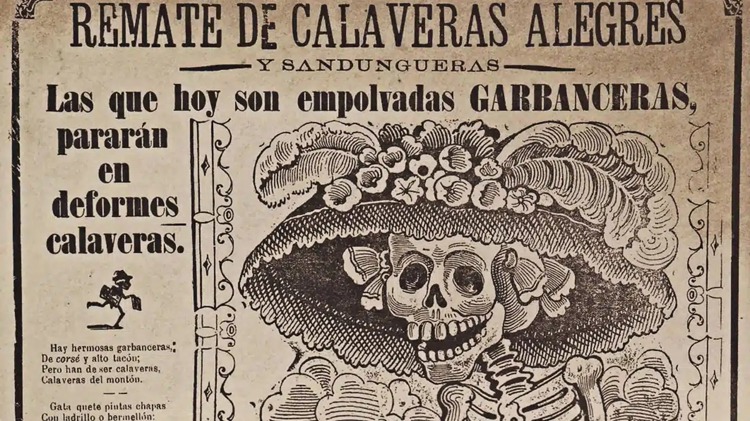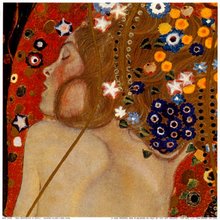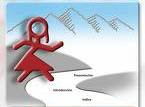La activista gitana explica por qué forma parte de la Red Estatal de Mujeres Gitanas LenKalís y de dónde viene la necesidad de un movimiento de mujeres gitanas feministas.
María Hernández, integrante de LenKalís.
María Hernández dice que es “fregaora” porque “le gusta meterse en fregaos”. Entre esos “fregaos” está una acción sindical en la empresa de telemarketing en la que trabajaba o haber sido “la primera concejala gitana en el Ayuntamiento de León”, aunque precisamente esta narrativa, la de “la primera de”, es algo a poner bajo sospecha, como explica la
Declaración para sentar las bases de un movimiento de mujeres gitanas que sirve como base a la recién creada Red Estatal de Mujeres Gitanas LenKalís de la que forma parte.
Hernández impulsa también una plataforma cultural de pueblo gitano en León. Dice de sí misma que es gitana mestiza feminista, por ese orden (“primero, la gitanidad”). En esta entrevista, explica por qué forma parte de la Red Estatal de Mujeres Gitanas LenKalís y de dónde viene la necesidad de este movimiento: “Cuando hemos estado en espacios de feminismo hegemónico, se nos mira con esa mirada de la otredad”, explica. La red, que lleva varios años en gestación en diferentes encuentros desde que en 2022 tuvo lugar el I Congreso Internacional sobre Antigitanismo de Género, se dio a conocer hace unos días, después de un encuentro en Benalmádena (Málaga) durante el fin de semana del 11 y 12 de octubre.
Las asociaciones AMUGE (Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi), Romi Berriak (la asociación de juventud gitana vasca) y la entidad catalana Rromane Glasura-Veus Gitanes forman parte de esta red junto a lo que Hernández llama “radicales libres”, como ella, que “ponemos el cuerpo donde hay que ponerlo por nuestras primas”. Araceli Cañadas Ortega, Enérida Isuf o Sandra Heredia Fernández son algunos de los nombres adheridos hasta el momento. Promover una línea de investigación propia, orientarse a la incidencia política y trabajar (contra)narrativas gitanas feministas con los objetivos de esta red.
¿Qué es la Red Estatal de Mujeres Gitanas LenKalís?
‘Len’ es ‘río’ en romaní y ‘kalís’ es ‘gitanas’ en caló. Queríamos coger los dos idiomas, porque tanto el romanés como el caló nos pertenecen, y nos parecía además muy simbólico que fuera un río de mujeres gitanas porque, a fin de cuentas, es lo que queremos, una afluencia de mujeres gitanas con un objetivo común. Hemos conseguido formar un grupo con 17 mujeres para empezar a hacer un trabajo más efectivo sobre las políticas que influyen sobre las mujeres gitanas, un trabajo que cada una ya está haciendo en su territorio.
Queréis dar prioridad a temas de las agendas de organizaciones feministas gitanas. ¿Cuáles son esos temas?
Cuando hablamos de temas prioritarios para nosotras, hablamos de todas las leyes que se están realizando, tanto leyes sobre igualdad que no especifican nada sobre la realidad de las mujeres gitanas como las leyes que se supone que son para el pueblo gitano, pero que realmente no nos están llegando.
Además, estamos en todas las luchas en las que hay que estar: las luchas por la vivienda, las luchas feministas… en todos los espacios donde creemos que hay que hacer incidencia política. Pero muchas veces o no se nos ve en esos espacios o se nos ve como “la gitanica de los desahucios”, “la gitanica de las feministas”, “la gitanica de la acción cultural”. Creemos que ya es tiempo de tener una agenda propia que las instituciones asuman. ¿Por qué? Porque si el movimiento no es de base, por mucho que la institución quiera hacer, nunca va a llegar a la realidad que desconoce. Llevamos aquí 600 años y todavía no saben cómo somos.
Me has hablado de leyes que no tienen en cuenta la especificidad de las mujeres gitanas. ¿Me puedes poner algún ejemplo?
Yo suelo poner siempre dos ejemplos. Primero, se habla mucho del techo de cristal, pero es que a nosotras ni siquiera se nos abre la puerta del edificio. Y otro ejemplo que suelo poner siempre es que, sobre todo en los últimos años en los espacios feministas, escucho mucho hablar de educación en casa. Pero eso, si lo hace una mujer gitana, se llama a Servicios Sociales porque ese niño no está escolarizado desde los tres años porque nosotros nos organizamos de otra forma diferente. Hay una diferencia real entre lo que hacen las administraciones con la población, en este caso de mujeres gitanas, y las necesidades reales de las mujeres gitanas. Estamos hartas de que nos den cursos para aprender a hacer un curriculum, por ejemplo, porque llevamos trabajando desde que tenemos uso de razón: en los mercados, en la casa, limpiando.
LA CHISPA SURGE PORQUE HEMOS VISTO QUE MUCHAS VECES EN EL TRATO CON LA INSTITUCIÓN DESDE LOS TERRITORIOS SOMOS PEQUEÑAS ISLAS, SIN NINGÚN TIPO DE FUERZA, PERO QUE REALMENTE FORMAMOS UN ARCHIPIÉLAGO GRANDÍSIMO
Este proceso empieza en 2022 con la celebración del I Congreso de Antigitanismo de género. ¿Qué fue lo que prendió la chispa?
Ese congreso, que fue en Bilbao, lo organizaron las primas de Amuge, la Asociación Mujeres Gitanas Vascas. Lo que hicieron fue juntar a muchas mujeres gitanas de todo el territorio nacional y también muchas que vinieron de fuera. La chispa surge porque hemos visto que muchas veces en el trato con la institución desde los territorios somos pequeñas islas, sin ningún tipo de fuerza, pero que realmente formamos un archipiélago grandísimo. Necesitábamos también un espacio de autorreflexión, un espacio seguro para nosotras mismas, en el que poder hablar de los temas que nos afectan sin esa mirada ajena. Y, a partir de ese trabajo, poder crear esa agenda institucional que sirva para todos los territorios. Porque a fin de cuentas, a una gitana de Rumanía le pasa lo mismo que a una gitana de Málaga.
Eso fue en 2022. ¿Qué ha pasado en estos tres años?
Pues que hemos hecho tres congresos internacionales, hemos tenido cuatro reuniones internas y tenemos ya preparada esa agenda institucional para poder darla a las instituciones, a los distintos niveles territoriales. Ahora mismo lo que vamos a empezar a hacer, si la institución quiere, es reunirnos ya para hacer un trabajo directo con la institución.
¿Qué tienen que saber las instituciones?
Las necesidades que tienen nuestros barrios. Cómo nos afecta el sistema de salud. Cómo tratan a las gitanas en el sistema de salud y por qué tenemos una media de vida 15 años menor que el resto de mujeres en España. Qué pasa con los estudios y por qué quieren decir que el fracaso escolar gitano es culpa de nuestros niños y de nuestras niñas, cuando hay ya sitios en los que se está haciendo trabajo con la comunidad educativa en los que hay unos resultados impresionantes. Pues lo que decía antes: esas pequeñas islas están funcionando, ¿por qué no se van a copiar a otros territorios si se sabe que funciona?
¿Cómo es ese movimiento de mujeres gitanas? ¿Es necesariamente un movimiento que se tenga que denominar feminista?
Sí, claro que sí. Apostamos por la construcción de un movimiento feminista de mujeres gitanas en alianza con otros feminismos con los que tenemos muchas cosas en común, como puede ser el decolonial, los comunitarios, los campesinos o los sindicales… lo que está fuera de lo que se llama feminismo hegemónico. Porque cuando hemos estado en espacios de feminismo hegemónico, normalmente se nos mira con esa mirada de la otredad, pero sí que nos encontramos muchas aliadas en otro tipo de movimientos feministas.
Lo que estamos haciendo es la construcción teórica de nuestro propio movimiento feminista, porque el de base ya está. Feminista era mi abuela, que en los años 40 trabajaba en una fábrica en en Galicia e iba con pantalones a la fábrica cuando muchas de las mujeres payas estaban en casa aisladas por el patriarcado. Lo que queremos es que esa mirada patriarcal no se ponga también sobre nosotras y sobre nuestros movimientos. No queremos ser tuteladas, es algo tan sencillo como que nosotras ya tenemos una palabra propia en romanés, ‘phenjalipen’, que significa sororidad y es una palabra que ha surgido en romanés mucho antes de que se inventara el término ‘sororidad’. Queremos destacar esas cualidades que hemos tenido y esa supervivencia que hemos hecho dentro del patriarcado durante siglos y decir que podemos ser ejemplo para otras feministas. Queremos decir que hay muchas gitanas que son feministas: nadie duda del feminismo de
Silvia Agüero, pero sí se duda de si te digo que mi tía Amparo es feminista. Tenemos que hacer esa construcción que afecte la academia.
HAY QUE ESTAR EN LA ACADEMIA PORQUE LA ACADEMIA ES UNO DE LOS SITIOS MÁS ANTIGITANOS QUE HAY
¿Hay que estar en la academia para tener credibilidad?
Es un trabajo que hay que hacer, porque la academia es uno de los sitios más antigitanos que hay. La propia academia nos expulsa muchas veces cuando tenemos teorización propia, porque no ha querido asimilarla aunque se busque luego otros caminos para aceptarla. Araceli Cañadas, sin ir más lejos, que es de Madrid, es la única profesora gitana que da una asignatura en la universidad sobre Historia del Pueblo Gitano. Ella cuenta que la tiene siempre llena y que su mayor pena es que todos los años esté llena de alumnado Erasmus. Quienes vienen de fuera tienen la conciencia de que sin entender al pueblo gitano no van a entender a España, cosa que los españoles no tienen claro. Tenemos grandes académicas como ella, o
Enerida Isuf, ella es una crac.
¿Por qué participas en esta red? ¿De dónde viene tu activismo?
Suelo decir que soy fregaora porque a mí lo que me gusta es meterme en fregaos. La primera acción que hice como activista fue en el propio trabajo, no tuvo nada que ver con la gitanidad. Nos encontramos en un ERE casi 400 compañeras de telemarketing y organizamos acciones entre unas cuantas compañeras.
Ahora mismo trabajo en el mercado, empecé en mi trabajo en el mercadillo a partir del covid 19. Vendo sombreros, es una licencia que heredé de mi padre. Y aquí, lo que han intentado hacer con los mercados es directamente cargárselos. En la provincia de León, por ejemplo los han sacado incluso de los pueblos. Así que hemos hecho manifestaciones, nos hemos movilizado. Y sí que ha habido un cambio bastante fuerte desde que nos organizamos.
¿Se puede hacer activismo en el puesto en el mercado?
Claro que sí. Desde ahí se puede concienciar a toda la gente que viene al puesto de lo necesario que somos, porque no se tiene en cuenta que los mercadillos dan paz social a la España que llaman vaciada.
¿Paz social?
Sí, porque el que no puede ir a comprar al Corte Inglés va a comprar al mercadillo y tiene la sensación de que accede al consumo. Que es un engaño, pero la tiene. Pero es que además, en la España mal llamada vaciada, sé de muchas primas y primos que van a pueblos que llevan a la señora Claudia lo que necesita de León, o van con su receta a la farmacia del pueblo de al lado, que son 20 kilómetros y la señora Claudia no tiene coche para ir a por las medicinas. No solamente vendemos. Es la compañía, los recados que hacemos... Damos paz social en muchos sitios.
QUEREMOS CONSEGUIR ALGO TAN SENCILLO COMO PODER IR AL MERCADO EN CHÁNDAL A COMPRAR Y QUE NO NOS PERSIGA TODO EL MERCADONA
¿Qué os gustaría que pasara con la organización? ¿Qué te gustaría que pasara con LenKalís?
Yo creo que el sueño hubiera sido que no tuviéramos que existir. ¿Qué queremos? Queremos conseguir que nuestros barrios tengan las mismas condiciones que los demás. Que a las personas que viven en nuestros barrios se les garanticen las mismas oportunidades. Algo tan sencillo como poder ir al mercado en chándal a comprar y que no nos persiga todo el Mercadona. Y, sobre todo, queremos que este movimiento que sale del territorio pueda ir a otros muchos territorios donde ahora mismo no esté. Necesitamos un movimiento estatal mucho más fuerte del que ya tenemos para poder conseguir que nuestras niñas y niños no tengan que pagar las fatigas que nosotros hemos pasado. No quiero que a mi primas, cuando se enteren de que son gitanas en el cole, les recite la profesora “La gitanilla” de Cervantes, como me pasó a mí en 5º. Quiero que puedan acceder a cualquier tipo de trabajo, que vayan a clase y que se vean reflejadas en clase. No entiendo que en el colegio se hable de la expulsión de los judíos o de los moros pero no del
primer intento de exterminio por parte de un Estado, que fue en España el del pueblo gitano.
¿Qué pintan las payas en este movimiento? ¿Puede haber alianzas?
Claro que puede haber. Todas hemos tenido el ejemplo de que las alianzas son posibles con la
huelga feminista donde las mujeres gitanas estuvimos presentes. Lo que tenemos que entender unas y otras es que las alianzas tienen que ser de tú a tú. No pueden venir a darnos lecciones para que sigamos sus pasos. Nosotras tenemos nuestro propio camino y puede ser dándonos la mano unas y otras, teniendo dos piernas, porque no vamos a andar con una sola. Necesitamos aliadas, por supuesto, pero aliadas que sepan que nosotras también somos una pata en la que se tienen que apoyar.
¿Cómo fue ser una política gitana de izquierdas en León?
Interesante. De hecho, yo empecé en los estudios de Ciencias Políticas pero aprendí mucho más en esos cuatro años. Fue difícil porque ya ser de izquierdas en León lo es. Me respetaban bastante porque yo soy mestiza y mi abuelo payo fue concejal en el primer ayuntamiento democrático de León [Rafael Pérez Fontana fue concejal del PSOE y miembro de UGT]. El PSOE no podía meterse conmigo siendo la nieta de Fontana. Con un gobierno del PSOE y con un presidente de León, él murió feliz. Yo le he echado muchísimo de menos durante el periodo que estuve en política, porque aunque nos hubiéramos peleado mucho, hubiera sido una mano a la que agarrarme.
¿Sufriste discriminación por ser gitana en tus cuatro años como concejala?
Casi más por mujer que por gitana.
Eres feminista, gitana y me dices también que mestiza. ¿Qué va primero?
Lo primero es la gitanidad, pero me gusta decir que soy mestiza porque, como he escuchado decir a
Alba Flores, somos el fruto del amor entre dos mundos que siempre nos han dicho que se odian. No es verdad y de hecho somos muchísimos mestizos y mestizas en España. Gitana mestiza feminista.